Opinión | CALEIDOSCOPIO
Muerte de un lector
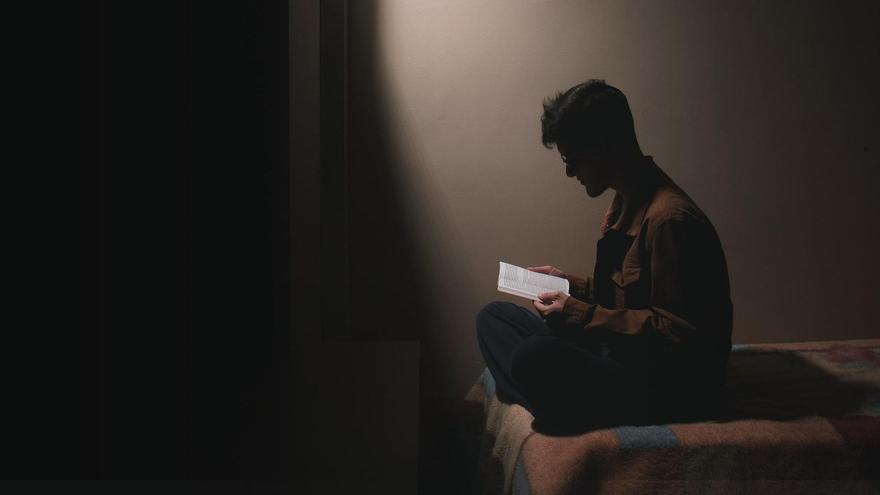
Un hombre lee un libro / EPE
Se llamaba Miguel Hernández y trabajó en la librería Antonio Machado de Madrid, así que comprenderán que estaba condenado a ser lector, un lector tan constante como entusiasta, algo que no abunda mucho ni siquiera en el gremio de los libreros. Comencé a saber de él hacia 1985 cuando me empezaron a llegar noticias de un empleado de la librería Antonio Machado que recomendaba a todos los que entraban en ella buscando un libro una novela mía, la primera que publiqué, y lo debí de conocer por entonces cuando me abordó en la calle (yo vivía muy cerca) para felicitarme por ella. Desde aquel día tuve con él una amistad intermitente basada más en la simpatía que en la frecuencia, puesto que después de dejar de trabajar en la librería ya no nos veíamos tan a menudo. Por la calle alguna vez y en la Feria del Libro, a la que no faltaba, todas las primaveras.
Miguel Hernández se ha muerto esta semana, pero nadie se hizo eco de ello porque no era más que un lector. Si hubiera sido un escritor famoso habrían salido páginas sobre él como han salido estos días sobre Paul Auster, otro de los que admiró y leyó, pero él sólo era un lector. Desde que dejó la librería por una enfermedad ni siquiera era ya un recomendador de libros, algo que le apasionaba hacer y que en mi caso tengo que agradecérselo. Yo te vendí una edición de Luna de lobos solía decirme con presunción aunque no era precisamente una persona presuntuosa. Me lo decía con el orgullo del que gusta de compartir lo que a él le gusta y con la satisfacción de saber que los clientes de la librería se fiaban tanto de él que una recomendación suya no se podía dejar pasar.
Desde que se jubiló, Miguel ya no podía seguir recomendando libros (excepto a sus amigos, que éramos muchos, y a Marta, su sustituta en la librería y a la que siguió tutelando hasta el último día, por lo que le llora ahora como a un familiar más), pero siguió leyendo como hizo siempre. Con la pasión de quien había comprendido que la lectura era una conversación sin fin con otras personas que empieza cuando eres niño y se termina cuando te vas del mundo. Paul Auster, el escritor norteamericano que murió al día siguiente que él y cuyos libros Miguel tanto recomendó a sus clientes de la librería y a sus amigos después de leerlos primero, dijo en el discurso de entrega del Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que recibió hace unos pocos años, que como escritor se había pasado la vida conversando con personas que nunca iba a conocer y que eso le provocaba una desazón extraña. Es lo que nos pasa a todos los escritores, náufragos en nuestras islas de soledad que escribimos mensajes que metemos en libros que nunca sabemos a quiénes les llegarán pero que continuamos haciéndolo porque lo necesitamos.
Lo expresó muy bien Mircea Cartarescu cuando le preguntaron qué haría si supiera que su último lector se había muerto: “Seguiría escribiendo”, respondió. Hoy se ha muerto uno de esos lectores y, por ello, mientras los periódicos de todo el mundo se llenan de artículos dedicados a Paul Auster, un escritor que tuvo la suerte de ser leído y reconocido en vida por sus novelas, yo quiero dedicar el mío a un lector, a uno de esos hombres y mujeres sin los que los escritores no existiríamos y la literatura y los libros tampoco. Un lector feliz de serlo y de compartir sus mejores tesoros con los demás.
- García Castellón señala en un auto 'vínculos personales' del suegro de Sánchez con comisarios de la trama de Villarejo
- Jordi Vila, el inventor de la fregona Vileda, vuelve a innovar con el cubo de fregar con agua siempre limpia
- La Audiencia Nacional usa la información de Francia para comprobar si Marruecos espió a Sánchez
- Barones del PP respaldan el portazo a Salvador Illa en Cataluña: “No hay que repetir lo de Collboni”
- El auge de la sanidad privada puede dejar a la pública 'al servicio de la población con ingresos más bajos
- Robert Sapolsky, neurocientífico: "Si todo el mundo entendiera que no somos dueños de nuestras decisiones, el mundo se derrumbaría
- La FIFA endurece su lucha contra el racismo tras el 'caso Vinicius' y propone derrotas automáticas en casos de xenofobia
- Los nuevos puertos de Marruecos y el acuerdo de Gibraltar traen riesgos para el puerto de Algeciras
